CIENCIA Y CONCIENCIA EN LA VENEZUELA DE LOS CAUDILLOS Por: Raúl Díaz Castañeda
Raúl Díaz Castañeda
La Universidad de los Andes está cumpliendo 240 años. La segunda más antigua de nuestro país. Más de dos siglos que por sí la hacen verdaderamente ilustre, lo que obliga a enaltecer a su fundador, el obispo fray Juan Ramos de Lora. En 1787 el Seminario de Buenaventura, la casa original, tenía 42 estudiantes y fama de buena enseñanza, que desde Mérida iluminaba las regiones de Barinas, San Cristóbal, Trujillo y Maracaibo. No es necesario aquí repetir esa historia. Pero el dato me despierta apretadas nostalgias, porque en 1952, imberbe, más asustado que ambicioso, iba yo, con los cuatro tomos de la Anatomía de Testut-Latarjet, a Mérida, para allí intentar un muy competido ingreso a la Escuela de Medicina. Me encontré con una alborozada multitud de jóvenes, más de un millar de muchachos llegados desde todos los puntos cardinales del país, que también habían venido a buscar caminos para la inteligencia y la libertad, porque la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, uno de tantos en nuestra militarizada Historia, había cerrado la Universidad Central. La matrícula, forzada por las circunstancias, no pudo pasar de novecientos sesenta y seis estudiantes, una enormidad en avalancha que la Universidad, todavía muy modesta, no esperaba. La urbe, Mérida, la apacible Ciudad de los Caballeros, cambió, entonces, para siempre. Pasó de ciudad pequeña con una universidad provinciana, casi bucólica, a campus de una gran universidad, donde al correr de pocos años ocurrirían grandes transformaciones estructurales, que le otorgaron un prestigioso relieve en el concierto de las casas de estudios superiores de América Latina. Ciudad/campus. Porque todos sus habitantes, absolutamente todos, se involucran en su hacer y devenir. No pudo imaginarlo el recatado y piadoso obispo Lora. Ni el doctor Caracciolo Parra Olmedo, trujillano de excelencia, el Rector Heroico, que se negó a dejar morir aquella sana ambición de progreso intelectual. Ni el acucioso cronista don Tulio Febres Cordero. Pero sí, estoy seguro, el joven profesor Pedro Rincón Gutiérrez, quien, con traje y raqueta de tenis, absolutamente desenfadado, en el examen de admisión me hizo una sola pregunta: “¿Por qué escogió la carrera de medicina?” Que traduje, con su fresca sonrisa aprobatoria, en “Usted se queda con nosotros”. Y así fue. Cuatro años que definieron mi personalidad estuve allí, hasta 1956, cuando por circunstancias que no vienen al caso, me fui a la Universidad Central de Venezuela, para ser en 1958 partícipe anónimo de la derrota de aquel penúltimo dictador, e integrante orgulloso de la apoteósica Promoción de la Libertad, que cantó, con emoción humedecida de lágrimas, el Himno Nacional, bajo las sound clouds de Calder en el Alma Magna. Después, en 1972, retorné a la Universidad de los Andes, convertida en un gigantesco organismo de más de treinta mil estudiantes, de la que habían egresado más de veintiocho mil profesionales en distintas áreas del conocimiento superior, para de la mano del querido rector Rincón Gutiérrez recibir el título de Doctor en Medicina. Allí se sembró el petróleo.
Bajo aquellos puentes por los que paseé mi airosa juventud, uno de ellos de la mano de la Tongolele, la de mi cuento premiado, historia de una Mérida que hace mucho tiempo desapareció, han corrido muchas aguas, turbulentas algunas, pintorescas otras, gloriosas las más, hasta llegar a estas que hoy nos ahogan, en las que no quiero detenerme porque no tengo cerca un muro de lamentaciones.
Me quedo con los recuerdos, privilegio de mi edad. El de Madame Roland cuando su revolución la envió a la guillotina, invento de un médico, porque de todo hay en este mundo, Joseph Ignace Guillotin; grita la........

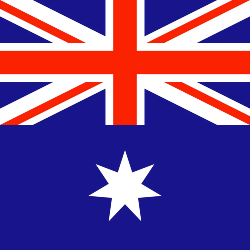

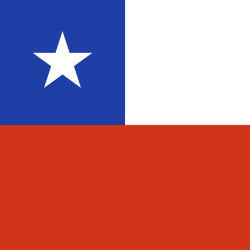













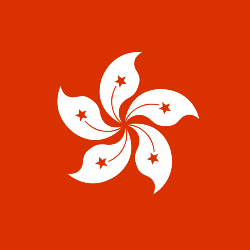




 Toi Staff
Toi Staff Tarik Cyril Amar
Tarik Cyril Amar Jeffrey Bernstein Ph.d
Jeffrey Bernstein Ph.d Sharona Margolin Halickman
Sharona Margolin Halickman Andrew Mitrovica
Andrew Mitrovica Penny S. Tee
Penny S. Tee Gideon Levy
Gideon Levy Jennifer Gerlach Lcsw
Jennifer Gerlach Lcsw
