La otra cara: "Los Grilletes del Alma: Crónica de un Resentimiento" Por José Luis Farías
El infierno interior
La celda en La Rotunda no era únicamente un espacio físico destinado a castigar al cuerpo. Para Román Delgado Chalbaud, entonces la figura más prestigiosa del naciente gomecismo, fue un infierno interior, tras su detención el 17 de mayo de 1913, en el que cada día prolongaba la agonía de un alma envenenada por el resentimiento, por la rabia contenida, por la lenta tortura de una esperanza extinguida. Tal como el valiente coronel coriano Ramón Párraga lo registra en sus «Memorias», publicadas en el Boletín del Archivo Histórico de Miraflores en noviembre-diciembre de 1959, aquel General que había sido hombre de armas, de convicciones y de voluntad de hierro, pasó catorce años sometido a una devastación moral que no se detuvo ni un solo instante. El sufrimiento físico —hambre, humillaciones, despojos— era apenas la superficie visible de un tormento más profundo: el del espíritu traicionado, abandonado por los suyos, y dispuesto a tramar venganza como única forma de redención.
La última entrevista entre Juan Vicente Gómez y Delgado, la mañana del mismo día de su detención, no fue una conversación: fue el enfrentamiento de dos abismos morales. Gómez, sin el menor esfuerzo por disimular su desprecio, le lanzó una advertencia revestida de metáfora popular: “Si el sapo brinca y se ensarta, no tiene la culpa la estaca”. Y luego, con frialdad: “Yo tengo grillos de 80 libras y la muerte de agujita para mis enemigos. Grábese esto, general Delgado”. En esas frases no solo hablaba el hombre que se iniciaba como dictador, hablaba el hombre que se sabía dueño de los cuerpos y las almas de sus opositores, el amo absoluto de un sistema erigido sobre el miedo y la obediencia. Y sin embargo, Delgado no se quebró. Escuchó todo aquello “sin inmutarme y sin doblegarme mi entereza”, según sus propias palabras, y replicó con una calma que delataba ira contenida: “Mucho me sorprenden sus palabras, que envuelven una amenaza. Yo veo que usted se ha dejado influenciar por intrigas de mis enemigos que aspiran a administrar los negocios que usted me ha confiado”.
Pero ese momento, que para otro habría sido un final, fue para Delgado el comienzo de una larga travesía interior, casi monástica, alimentada por el odio. Lo que vino después fue un proceso lento, meticuloso, de destrucción espiritual. Las haciendas de Ocumare de la Costa le fueron arrebatadas con violencia silenciosa: Gómez, utilizando el aparato estatal, las adquirió al precio que él mismo impuso, con la amenaza de que si no aceptaban, serían justipreciadas por el Procurador General bajo el pretexto de construir allí una Aduana y unos Almacenes. La oferta, hecha directamente a la esposa de Delgado, no era una negociación: era una orden disfrazada de cortesía. Y así, uno a uno, los bienes de Delgado fueron desmantelados, apropiados, dilapidados bajo la lógica cruel del poder gomecista.
La Fragua de Hierro
Lo material fue apenas el principio. Las verdaderas torturas eran otras. En sus propias palabras, recogidas por Párraga: “Me ha sometido a torturas de hambre, que eran suspendidas solo cuando firmaba órdenes por fuertes sumas de dinero. Hemos sufrido en esta larga prisión toda clase de humillaciones. Su crueldad ha sido insaciable para conmigo y mis compañeros, ya desaparecidos casi todos”. El General, hombre de honor, fue despojado hasta del sentido mismo de su dignidad. No era solo un prisionero: era un símbolo triturado. Y sin embargo, no claudicó. Porque dentro de él, cada humillación alimentaba una resolución, una certidumbre: la de vengarse. “El general Gómez se sentirá satisfecho de todo el mal que me ha hecho —le dijo a Párraga—, pero no sabe lo que soy capaz de hacer”.
Esa frase condensa todo el drama. Delgado Chalbaud no quería justicia: quería devolver el daño, restaurar su honra con la sangre del culpable. Su proyecto, más que político, era espiritual. Además de liberar al país, era saldar una deuda moral. En su mente, la guerra que tramaba era una empresa patriótica, pero sobre todo era un acto de purificación personal. Por eso, le dijo a Párraga con firmeza: “De aquí salimos a hacerle la guerra a Gómez. En Europa tengo dinero, que creo que me alcance para comprar todo el equipo de guerra que vamos a necesitar”. Párraga, envejecido, enfermo, lo miró con melancolía y le contestó: “Mucho lamento no acompañarlo, mi General, pero usted ve que solo soy una piltrafa de hombre”. La respuesta de Delgado no fue de reproche, sino de promesa: “Todo lo he venido pensando y lo tengo resuelto. En Europa te llevo a un sanatorio y, en seis o siete meses, mientras preparamos la invasión, te aseguro que sales nuevecito”.
No era una fantasía. Era un plan real. Un plan que había sido gestado durante catorce años en la oscuridad, entre grillos y cadenas, entre cadáveres de compañeros y noches de silencio atroz. Durante más de una década, Delgado no se preparó para ser libre, sino para vengarse. Su alma fue transformada por la prisión, no en resignación, sino en voluntad de lucha y de destrucción del mal. No era redención lo que buscaba: era equilibrio. Había sido vejado, traicionado, empobrecido, atormentado. Y ahora, cada gesto de su nueva libertad sería una restitución violenta.
Este cuadro no es el del héroe inquebrantable. Es el del alma desgarrada, que en su........

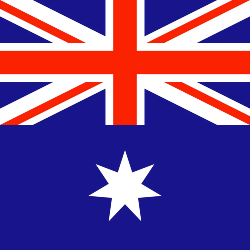

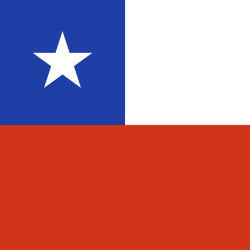














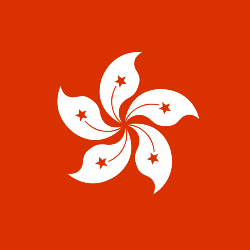



 Toi Staff
Toi Staff Gideon Levy
Gideon Levy Donald Earl Collins
Donald Earl Collins Tarik Cyril Amar
Tarik Cyril Amar Daoud Kuttab
Daoud Kuttab Yossi Klein Halevi
Yossi Klein Halevi Jason Hickel
Jason Hickel Belen Fernandez
Belen Fernandez Mikhail Salita
Mikhail Salita Stefano Lusa
Stefano Lusa Sabine Sterk
Sabine Sterk Andrew Silow-Carroll
Andrew Silow-Carroll
