La Otra Cara: "La Próstata del Poder" Parte I Por José Luis Farías
Hubo un momento en que una parte del país dejó de respirar. Fue esa parte que se enteró del padecimiento de la próstata del déspota. Supe de esto mucho después, cuando los archivos comenzaron a hablar y las memorias a contradecirse, en ese territorio difuso donde la historia se convierte en literatura y la literatura en deuda moral con el pasado.
La próstata. Esa glándula humilde, ese órgano secundario que ningún monumento celebra y que sin embargo llegó a convertirse en el centro invisible de todo un país. Durante semanas, quizá meses, el destino de Venezuela dependió de las micciones de un solo hombre. Su próstata, inflamada, parece el termómetro secreto de la nación.
Los que sabían callaban. Los que intuían especulaban en voz baja. Los demás, la inmensa mayoría, seguían viviendo su vida ajena a que el poder tenía fiebre, que el mecanismo perfecto de la tiranía se había oxidado en el lugar más inesperado, más íntimo, más vulnerable.
A veces pienso que ésta es la verdadera naturaleza del poder: no la que se exhibe en los desfiles militares o en los discursos ampulosos, sino la que se esconde en la vulnerabilidad de un cuerpo que envejece, en las disfunciones silenciosas de la biología. La próstata del déspota como metáfora perfecta de la fragilidad que subyace a toda apariencia de fuerza absoluta.
Aquellos que fueron testigos de aquel momento contaron después cómo aprendieron a leer en los gestos del poder. Cómo la mirada vidriosa del dictador, el leve temblor de su mano al firmar, la frecuencia de sus visitas al sanitario, se convirtieron en claves para descifrar el futuro inmediato. La política había sido reducida a su expresión más básica, más corporal, más humillante.
Y sin embargo, quizás por eso mismo, por esa humillación íntima que amenazaba con desvelar la ficción del poder absoluto, fue necesario construir alrededor de aquella próstata enferma todo un aparato de silencio y mentira. Médicos que se convertían en cómplices, edecanes que anotaban en cuadernos secretos, familiares que vigilaban y eran vigilados.
Al final, como siempre ocurre con estas cosas, la próstata fue mucho más que una próstata. Fue el síntoma de que nada es eterno, de que hasta los dioses de barro tienen órganos que fallan, de que el poder más absoluto está siempre a merced de la biología más elemental.
Y el país, esa parte del país que supo contener la respiración, aprendió una lección que no olvidaría: que la historia a veces avanza no por grandes discursos o gestos heroicos, sino por el silencioso, terco, imparable mal funcionamiento de un órgano modesto.
El Silencio de la Vejiga
Fue en 1921, durante varias semanas, siete exactamente, entre el 14 de octubre y el 5 de diciembre. El dictador Juan Vicente Gómez, jefe supremo de la paz, «la paz de los sepulcros», enfermó en su casa de Maracay, en ese reducto amurallado de guardias y policías, casi bucólico llamado «El Mirador». No fue una enfermedad cualquiera. Fue la de un dios de barro. Y los dioses, cuando sangran, convocan la guerra.
Pero también hubo un murmullo previo del que nadie se enteró. El 25 de septiembre de 1921, Juan Vicente Gómez no orinó. Ese fue el acontecimiento. Pero no hubo titulares, ni partes oficiales, ni telegramas de urgencia. No se declaró duelo nacional. El dictador no orinó, y Venezuela, muda, continuó.
El episodio quedó oculto tras una palabra: gripe. Esa palabra que abriga y desinfecta, que maquilla la carne cuando comienza a deshacerse. Gripe: la coartada de los poderosos. Bajo ese pretexto, se escribió una mentira. Y bajo esa mentira, se escondió el temblor. Porque una cosa es que el Jefe se resfríe, y otra muy distinta es que no pueda orinar.
Pero nada se dijo. Nada debía decirse. Nadie preguntó. El primer silencio fue un acto de gobierno. La enfermedad del General fue envuelta en paños húmedos, en informes tibios, en frases medidas. Porque decir la verdad —que Gómez estaba enfermo, que su cuerpo comenzaba a desobedecerlo— era inaugurar la posibilidad del fin. Y eso, en una dictadura, es inadmisible. El cuerpo del tirano no pertenece al tiempo.
Nadie quería escuchar ese inicio. Nadie estaba preparado para el murmullo. Sin embargo, ahí estaba: en las pausas de los discursos, en los ojos evasivos de los ministros, en los saludos exagerados que buscaban tapar la incomodidad. Porque un dictador enfermo no solo sufre: incomoda. Su decadencia estorba a todos los que dependen de su vigor fingido.
Los médicos, esos notarios de la decadencia, fueron convocados como actores secundarios de una obra donde no se podía pronunciar el título real. Unos hablaban de “fatiga”, otros de “cansancio tropical”. Todos decían lo mismo: nada. La medicina se volvió un género literario más, junto al boletín oficial y la nota diplomática.
Y Gómez, aislado en su casa de Maracay, seguía allí, callado, tenso, prisionero de su cuerpo. Las habitaciones se llenaban de médicos y sirvientes, de anotadores y cuidadores, todos con una sola consigna: negar lo evidente. Afuera, los cañones seguían limpios, los retratos colgados, los himnos entonados. Adentro, el dictador no podía dormir sin ser despertado por el dolor de su cuerpo........

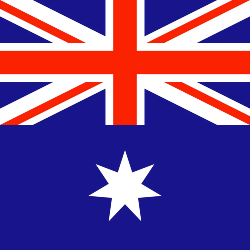

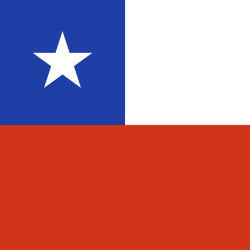














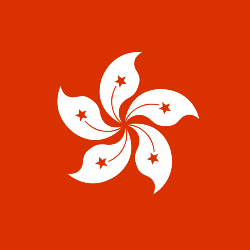



 Toi Staff
Toi Staff Gideon Levy
Gideon Levy Tarik Cyril Amar
Tarik Cyril Amar Belen Fernandez
Belen Fernandez Andrew Silow-Carroll
Andrew Silow-Carroll Mark Travers Ph.d
Mark Travers Ph.d Stefano Lusa
Stefano Lusa Robert Sarner
Robert Sarner Constantin Von Hoffmeister
Constantin Von Hoffmeister
