La otra cara: "El hombre que no iba a quedarse", por José Luis Farías
El 13 y el 14 de diciembre de 1908 hubo manifestaciones populares contra Cipriano Castro en Caracas. Así quedó registrado. El 19, hubo un golpe de Estado. Eso también consta. Y el 20, Juan Vicente Gómez habló. Y lo que dijo —eso sí— fue memorable, incluso admirable, incluso conmovedor, si uno quiere ponerse generoso: prometió garantías constitucionales, prometió practicar la libertad “en el seno del orden”, respetar la soberanía de los estados, proteger las industrias, «vivir en paz y armonía», y, sobre todo, prometió que solo la ley imperaría con su “indiscutible soberanía”.
Prometió todo eso y más. Prometió lo que siempre se promete cuando se toma el poder sin haberlo ganado del todo.
Pero ya se sabe: lo que los hombres prometen cuando llegan al poder casi nunca es lo que hacen después. Porque el poder no transforma a los hombres, como suele decirse; simplemente los revela, los desnuda.
Gómez, entonces, no sería un títere de Castro. No estaría ahí para sostenerle el trono mientras el expresidente se curaba en Europa de las consecuencias de su vida licenciosa, ni para simular un interinato que le preparara el regreso triunfal. No era eso. No fue nunca eso. Aunque, durante años, muchos —casi todos— quisieron creerlo. Lo cierto es que la vieja alianza entre Castro y Gómez, esa hermandad de hierro que había comenzado en 1886, fortalecida a partir de 1899, en las montañas andinas, murió el 19 de diciembre de 1908. Murió bajo la sospecha de una conjura —real o imaginaria— que, según Gómez, había logrado “hacer abortar” en la mañana del día anterior, un presunto atentado contra su vida interpretado de un supuesto telegrama en el que Castro habría enviado la orden de asesinarlo a través de un mensaje cifrado que rezaba: «la culebra se mata por la cabeza». Con esa excusa —esa narrativa— cortó de raíz su pasado con Castro, como quien se sacude un cadáver incómodo.
Y entonces, sucedió lo de siempre: Venezuela, agotada de tanto caudillo, de tanto abuso, de tanta violencia, vio en Gómez no una repetición, sino una esperanza. Lo vio como el hombre del momento. Lo que es decir: un mal necesario, un remedio de transición, una pausa para respirar. Lo apoyó. Lo esperó.
Creyó —oh, cómo creyó— que todo era provisional. Que la Constitución de 1904, que situaba a Gómez en la presidencia solo de forma interina, sería respetada. Que en 1911, al concluir el período constitucional de Castro, se abriría una nueva etapa. Que bastaban dos años y medio de orden para comenzar de nuevo. Que Gómez, ese hombre aparentemente sin ambiciones, entregaría el poder y se retiraría a sus tierras. “De haber muerto en 1912 —escribió Manuel Caballero en «Gómez el tirano liberal (Anatomía del poder)»— sobrarían en Venezuela sus estatuas.” Y con ello aludía a una lógica perversa pero frecuente: la tendencia de las sociedades a confundir la eficacia con la virtud, la estabilidad con la legitimidad, la represión con el orden.
Legalidad sin justicia
Pero hay fechas que tienen la costumbre de no cumplirse. El calendario, ese invento tembloroso del poder, señalaba 1911 como término del periodo constitucional. Pero el tiempo, cuando se lo toma por las riendas, obedece. Y entonces, no fue 1911. Fue antes. O fue después. O nunca fue.
Había caído Cipriano Castro, ruidoso, estruendoso, mal avenido con las formas. Lo había sustituido su sombra. Su compadre. Su financista. Su corrector. Gómez. Silencioso, sobrio como una piedra. El país entero entró en una especie de pausa muda, como quien retiene el aliento por miedo a sí mismo. No hubo resistencias épicas. Sólo una alfombra que se extendía bajo los pasos del nuevo hombre fuerte.
No pasó nada. Porque no podía pasar. Porque la historia, cuando quiere ser irónica, siempre se repite como comedia que se toma en serio.
Lo primero que hizo Gómez, una vez instalado, fue anunciar una reforma constitucional. No fue un movimiento sorpresivo: la Constitución de 1904, pensada por y para Castro, había sido diseñada precisamente para eso. Para poder ser cambiada cuando conviniera. Y convenía.
El Congreso Nacional de 1909 —el mismo que unos años antes había aplaudido a Castro sin pestañear— se encargó de la tarea. En agosto, declaró “enmendada y adicionada” la Constitución, derogó la de 1904, y nombró a Gómez «Presidente Provisional». Lo hizo con el mismo entusiasmo con que antes había servido al caudillo que ahora repudiaban. Lo hizo, como tantas veces, en nombre de la legalidad. Que no es lo mismo que la justicia, aunque suenen........

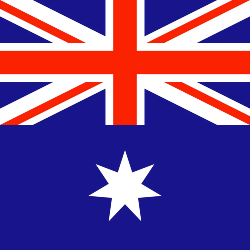

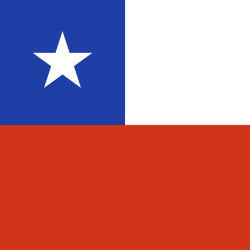














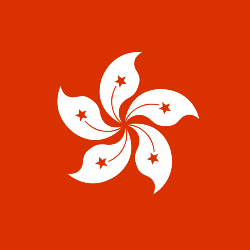



 Toi Staff
Toi Staff Gideon Levy
Gideon Levy Tarik Cyril Amar
Tarik Cyril Amar Belen Fernandez
Belen Fernandez Andrew Silow-Carroll
Andrew Silow-Carroll Mark Travers Ph.d
Mark Travers Ph.d Stefano Lusa
Stefano Lusa Gershon Baskin
Gershon Baskin Robert Sarner
Robert Sarner Constantin Von Hoffmeister
Constantin Von Hoffmeister
