La otra cara: "El Espía Solitario" Por José Luis Farías
La geografía del miedo
Durante veintisiete años, Venezuela fue una república solo en el papel. En la práctica, era una hacienda personal administrada desde Maracay por un caudillo que no creía en las palabras pero sí en los informes —largos, precisos, sumisos— que le enviaban sus esbirros y burócratas desde los rincones más alejados del mundo. Juan Vicente Gómez gobernó con mano de hierro, sí, pero también con una red de ojos, oídos y plumas que tejían una tela de araña invisible y húmeda sobre los venezolanos dispersos. No había embajada que no fuese cuartel. No había cónsul que no fuese espía.
Y en ese universo siniestro, helado por la distancia, donde la patria era una palabra deshecha por el exilio, José Ignacio Cárdenas, médico de formación, embajador por gracia del régimen, se transformó en lo que nunca soñó ser: un sabueso del dictador.
El 19 de enero de 1921 —fecha sin gloria pero cargada de electricidad— desde una oficina modesta en La Haya, con la neblina pegada a los ventanales y el tictac sordo del reloj marcando su resignación, el doctor José Ignacio Cárdenas redactó el primero de una serie de informes que olían a novela policial. A miles de kilómetros de Maracay, entre holandeses indiferentes y diplomáticos con modales de club, dos nombres desataron su ansiedad: el general Francisco Linares Alcántara y el doctor y general José María Ortega Martínez, revolucionarios presumibles, financiados desde Estados Unidos con la intención, sospechosa e ingenua, de derrocar al ogro.
No había romanticismo en la pesquisa. La escena era gélida, gris, digna de un espía sin credenciales. Cárdenas los siguió a Ámsterdam, hasta el Hotel Victoria, donde Alcántara dormía a diez metros escasos del despacho del traficante de armas Kersten, heredero del infame John Munts. ¿Casualidad? Nada lo es para un burócrata con paranoia.
“Y ya estaba en relación inmediata íntima y constante con el doctor señor Kersten”, escribió.
Lo que descubrió después tenía un sabor agrio, militar y podrido. En Rotterdam, tierra todavía empapada de los cadáveres invisibles de la Gran Guerra, un arsenal dormía bajo cajas rotuladas como pianos. Diez mil fusiles Mauser, granadas, ametralladoras, todo al alcance de una mano si uno sabía con quién hablar y a quién pagar. El dato grotesco, novelesco, lo apuntó con delectación:
“Mientras movilizaban unas cajas de pianos, se cayó una y rompiéndose dejó escapar un máuser”.
Pero más revelador que las armas fue el tono del informe. Allí estaba el verdadero personaje: un funcionario exhausto, sin agentes, sin presupuesto, sin amigos, convencido de servir a la patria cuando en realidad era instrumento de un aparato que lo despreciaba. Lo dijo sin metáforas:
“Sin ayuda de nadie lo he conseguido […] después de muchos días de incesante labor, de día y de noche”.
Cárdenas no era un héroe. Era un engranaje. Pero incluso los engranajes tienen conciencia. Su carta rezuma desencanto, agotamiento, pero también una vocación mecánica por la vigilancia. Mientras los conspiradores se movían con pasaportes falsos —uno otorgado por un ministro nicaragüense al que retrata como idiota funcional—, él se alimentaba de rumores, propinas, recepcionistas, porteros y empleados de hotel. Espiaba sin recursos, como un detective de Kafka al que le hubieran asignado un expediente sin fecha de cierre.
La queja más profunda no fue contra los revolucionarios —a quienes siempre vio más como tontos útiles que como amenazas— sino contra sus propios colegas. Un tal Barceló, imbécil funcional del régimen, le negó ayuda por “considerarlo un derroche de dinero”. Gómez pedía vigilancia, pero no quería pagarla. Cárdenas lo dijo con el tono seco del desertor ideológico:
“Todos los demás sufren del nefasto error de creer que es organizando policía y derrochando dinero como se puede ocupar un empleado en cuidar de la seguridad de su Gobierno”.
Servía a una dictadura que lo trataba como a un peón. Y lo sabía.
El Precio de la Vigilancia
Al cerrar su carta, el tono es el de un hombre encerrado en una causa que ya no entiende, pero de la cual no puede escapar. Europa no era un teatro para revolucionarios ni para espías. Era, simplemente, el escenario indiferente donde se desarrollaba esta comedia macabra entre informantes, diplomáticos ciegos y revolucionarios de hotel.
Y tres verdades, amargas, salieron a flote:
La última línea de su informe no fue un lamento, sino una sentencia:
“Y tengo que seguir así, no contando sino con mi propio esfuerzo”.
No era un espía. Era un hombre abandonado por su régimen. Un burócrata atrapado entre la niebla del exilio y las sombras de Caracas. Y lo peor estaba por venir. Porque, como pronto descubriría, las verdaderas amenazas no estaban en Ámsterdam. Estaban en los pasillos enmohecidos del Palacio de Miraflores.
Cárdenas sufría la soledad del cazador gris. Si la carta del 19 de enero es un informe, también es un espejo. Cada dato que consigna, cada nombre que subraya, cada sospecha hilvanada como si tejiera un tapiz de sombras, revela menos sobre los revolucionarios y más sobre él mismo: José Ignacio Cárdenas, embajador, espía improvisado, testigo incómodo de una dictadura que lo usaba pero no lo protegía.
No hay vanidad en su estilo —no la necesita—, pero sí un fondo de desesperación que apenas se contiene entre las frases subordinadas. Cárdenas escribe con la solemnidad de quien siente que su única defensa ante el olvido es dejar constancia minuciosa. Frente al silencio de Caracas y el desdén de sus colegas, su única voz es la de la máquina de escribir: golpes secos, insistentes, que marcan el ritmo de una vida consagrada a una tarea ingrata.
No era un ideólogo, ni un represor en el sentido clásico. Era algo más ambiguo y más trágico: un engranaje inteligente atrapado en una maquinaria tonta.
La aparición de Isaac Bendelac marca un giro sutil pero decisivo en su investigación. Bendelac era el rostro del cinismo. No se trata ya de exiliados ingenuos o pasaportes falsos, sino de un operador real, con conexiones logísticas, comerciales y diplomáticas. Un comerciante de doble rostro, socio de Kersten, alojado en la habitación contigua al supuesto “diplomático” Linares Alcántara, y cuya dirección postal coincide —oh, casualidad sospechosa— con la de la oficina del traficante de armas.
“Bendelac vive con Kersten cuando está en Ámsterdam”, escribe Cárdenas, con esa mezcla de precisión forense y condescendencia amarga que empieza a volverse su tono característico.
Pero su hallazgo más cruel no es la complicidad, sino .la ignorancia voluntaria de los mismos revolucionarios:
“Es hasta muy probable que sean socios, pero que eso lo ignora Alcántara”.
Aquí asoma el Cárdenas irónico, casi desencantado, que ya no ve a sus objetivos como enemigos políticos........

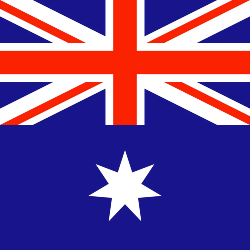

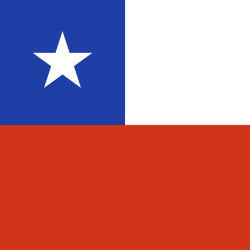














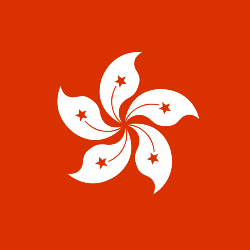



 Toi Staff
Toi Staff Gideon Levy
Gideon Levy Tarik Cyril Amar
Tarik Cyril Amar Belen Fernandez
Belen Fernandez Andrew Silow-Carroll
Andrew Silow-Carroll Mark Travers Ph.d
Mark Travers Ph.d Stefano Lusa
Stefano Lusa Robert Sarner
Robert Sarner Constantin Von Hoffmeister
Constantin Von Hoffmeister
