De la finca, al pueblo
Mi papá comprendió que ya estábamos en edad de ponernos en el colegio, así que decidió que nos iríamos a vivir al pueblo. Recuerdo que nos fuimos a una casa muy cerca de la de mi abuela. Era modesta, construida con ladrillos crudos, piso sin pulir, puertas y ventanas de madera virgen y un enorme patio cuya mitad aún estaba en monte. En cierta medida esa casa no me gustaba mucho; creo que alcanzamos a vivir escasos tres o cuatro meses.
Nos matricularon en un colegio improvisado que tenía una maestra en su casa. Por más que intenté recordar su nombre no lo logré, solo sé que quedaba a la salida del pueblo vía a Caracolí. Era una casa a media agua, cercada con tablas. Recibíamos clases en un corredor de tierra y un tablero improvisado sobre un poste de la ramada que ocupaba la mitad de la parte aún sin construir. Desde donde vivíamos hasta el colegio habría unas cinco calles, pero ese trayecto se hacía eterno por dos circunstancias: la jornada era en la tarde, bajo un sol intenso, y como no había pupitres ni espacio donde guardarlos, tocaba llevarlo en la cabeza todos los días, ida y vuelta, durante medio año.
Los pupitres eran asientos de madera y cuero de chivo con una tabla en forma de brazo para apoyar el cuaderno. El mío era demasiado pesado, lo que me obligaba a hacer varias paradas en el trayecto. Según recuerdo, no había más de diez niños en esa escuela, contando a mis hermanas y a mí. Como habíamos salido de la finca muy tarde, el año escolar ya estaba avanzado, así que solo asistimos unos meses hasta terminarlo. Era como un pre-jardín de la época.
Llegaron las vacaciones y con ellas la alegría de viajar. ¿Adivinen para dónde nos fuimos? ¡Exacto! Para Brasilia. Aunque ya no había algodón, aún tenía el encanto que nos mantenía felices en ese........

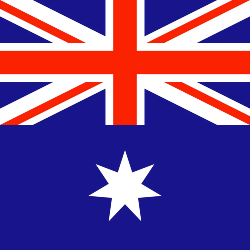

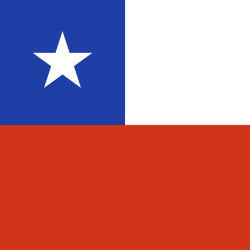














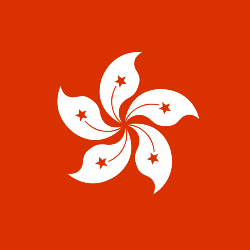



 Toi Staff
Toi Staff Gideon Levy
Gideon Levy Belen Fernandez
Belen Fernandez Somdeep Sen
Somdeep Sen Donald Earl Collins
Donald Earl Collins Tarik Cyril Amar
Tarik Cyril Amar Eric Reinhart
Eric Reinhart Samer Jaber
Samer Jaber Moncef Khane
Moncef Khane Marcel Fürstenau
Marcel Fürstenau Yara Hawari
Yara Hawari Rachel Marsden
Rachel Marsden
