Inteligencia espiritual: la belleza como puente a lo trascendente
“La belleza cautiva el alma para hacerla disponible a lo trascendente”.
Simone Weil
Hace unos días me detuve frente a un árbol en plena floración. No era la primera vez que lo veía, pero aquella tarde fue distinto. Estaba ahí, en medio de la ciudad, como si no supiera del ruido ni del apuro. Me quedé mirando sus flores color lavanda, que se abrían como pequeñas ofrendas al sol. Y algo dentro de mí también se abrió. Sin saber por qué, me brotaron lágrimas. No de tristeza. De reconocimiento.
Estoy visitando a mis padres, que viven en una ciudad bañada por el mar Adriático. Algunos días comienzo la mañana nadando o caminando junto a la orilla. Ayer, frente a la playa -serena como un plato- volví a sentir esa perplejidad callada que me desborda. Una belleza inexplicable, que transforma sin pedir permiso.
Lo he vivido al detenerme ante una obra de arte que no intento entender, pero que me conmueve. Como la primera vez que vi el David de Miguel Ángel, el Pensador de Rodin o El beso de Klimt. Bien decía Pablo Picasso “El arte limpia el alma del polvo de la vida cotidiana”.
A veces, me sorprendo llorando al escuchar una pieza de música, al leer un poema, o simplemente al quedarme en silencio en la naturaleza. Hay momentos así. Breves. Íntimos. ¿Qué es eso que se mueve en mí cuando lo bello me toca?
En esos instantes algo en mí se enciende. No tiene que ver con saber más ni con hacer mejor. Es distinto. Una conexión profunda, una sensación de pertenecer a algo mayor. Es como si lo bello nos detuviera, y el alma -de inmediato- se acordara de sí misma.
La belleza tiene ese poder: suspende el tiempo. Nos devuelve al asombro. Nos reconcilia con lo que somos más allá de los roles, las certezas o la lógica. En mi experiencia, muchas veces ha sido la belleza, y no las palabras, la que me ha devuelto el sentido cuando todo parecía difuso. Va más allá de lo estético. Una belleza que alcanza lo profundo. Que abre un espacio interior que escapa a la razón. Justo ahí, comienza esta otra inteligencia: la del alma. La que no necesita respuestas, pero reconoce lo sagrado en lo simple.
A eso, con el tiempo, he aprendido a llamarle inteligencia espiritual.
La inteligencia espiritual es una capacidad humana que todos poseemos, aunque a veces no tengamos palabras para nombrarla. Si bien no es un concepto nuevo, sí es una dimensión muchas veces olvidada. Antes que de religiones o creencias, se trata de una forma de sabiduría interior que despierta cuando algo se aquieta en nosotros, incluso en medio del dolor. Es la capacidad de encontrar sentido en el caos, de actuar con propósito aún cuando todo cambia, de sentirnos parte de algo más grande que nuestro propio ego o nuestras metas individuales.
Es una inteligencia que nace del ser. Que busca profundidad más que certezas y respuestas rápidas. Sólo pide presencia, silencio, espacio para que el alma hable.
Para Danah Zohar y Ian Marshall, es “aquella con la que abordamos y resolvemos problemas de significado y valor; con la que situamos nuestras vidas en un contexto más amplio y significativo; con la que evaluamos qué camino o acción tiene verdadero sentido”. Esta inteligencia transforma, ya que nos permite soñar, crear, y reescribir nuestras vidas desde una perspectiva más completa. Funciona como una fuerza integradora que unifica la emoción y la razón, lo individual y lo colectivo, lo temporal y lo trascendental.
Francesc Torralba amplía esta visión al presentarla como una facultad trascendental: nos permite preguntar por el propósito de la vida,........

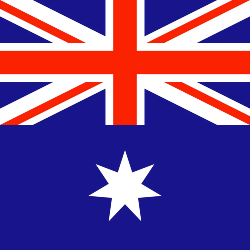

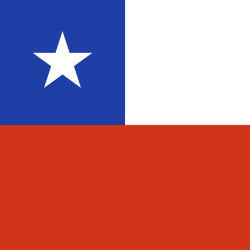














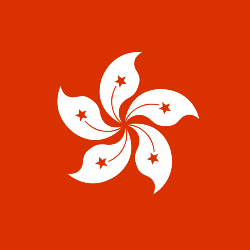



 Toi Staff
Toi Staff Belen Fernandez
Belen Fernandez Gideon Levy
Gideon Levy Donald Earl Collins
Donald Earl Collins Tarik Cyril Amar
Tarik Cyril Amar Moncef Khane
Moncef Khane Eric Reinhart
Eric Reinhart Samer Jaber
Samer Jaber Marcel Fürstenau
Marcel Fürstenau Yara Hawari
Yara Hawari Rachel Marsden
Rachel Marsden
