PALABRAS DE RAUL DIAZ CASTAÑEDA EN EL HOMENAJE DEL ESTADO TRUJILLO AL CARDENAL BALTAZAR PORRAS
PALABRAS DE RAUL DIAZ CASTAÑEDA
EN EL HOMENAJE DEL ESTADO TRUJILLO AL CARDENAL BALTAZAR PORRAS
Querido Baltazar Enrique Porras Cardozo:
Permítame hoy llamarlo así, por su nombre de pila, única vez en mi vida, no por irrespetuosa confianza, sino valiéndome de un modesto privilegio de mayorazgo, pues soy, en edad, una década mayor que usted, y porque se me ha otorgado el honor de decirle, a nombre de la sociedad civil de nuestra región, que más que como Cardenal con una larga historia de méritos, lo recibimos como amigo, y usted bien sabe, por estudioso de nuestra historia nacional, que la amistad es preferible a la gloria, así lo dijo el Libertador en 1827. Esto, aquí, es un fuerte, emocionado, cariñoso, sincero y agradecido abrazo amistoso sin reservas para usted.
Todos los que estamos aquí, creyentes la mayoría, pero también respetuosos y ponderados no creyentes, al hablar del doctor José Gregorio Hernández, nuestro Santo trujillano por aprobación de la Santa Sede, tras un largo proceso en el que la incansable intermediación de usted, como cardenal venezolano, fue fundamental, coincidimos en que esa vida, que se dio para muchísimos en ciencia y creencia, desde su consultorio de médico de los pobres hasta la austera rigurosidad de la Cartuja, no solamente fue admirable e indiscutiblemente excepcional, sino de santidad altísima. Amor sin condiciones al prójimo.
La santidad no es congénita. Es un logro sagrado, glorioso, superior a la perfección moral. Muy difícil de alcanzar, porque exige una exhaustiva depuración de la condición espiritual, casi siempre contaminada con los excesos de los efímeros gozos de la sensualidad, hasta que no quede en ella ningún residuo vulnerable, lo que Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, llamó las moradas del Castillo Interior, una de las lecturas incansables de José Gregorio Hernández.
Pero la gracia, pienso, no es la santidad en sí. La gracia es la posibilidad iluminada de ver el camino que trasciende lo puramente existencial. La gracia, en este sentido, es una revelación por encima de lo perceptible sensorial que nos relaciona con la naturaleza y nos integra a ella, con la misma categoría ecológica de las criaturas silvestres, el mar, las montañas y los elementos atmosféricos. Una revelación que no es de palabras, sino íntima convicción de que la vida humana, en la vastedad infinita del universo, tiene un sentido superior, una dignidad irrenunciable; el vislumbre de que formamos parte de un proyecto que está fuera de nuestra inteligibilidad.
Nos lo advierte Tomás de Kempis en su famoso libro, el más leído después de la Biblia, La imitación de Cristo: “Las palabras no hacen santo y justo al hombre, pero la vida virtuosa lo hace caro a Dios. Deseo de sentir la compunción, más que la definición… Si supieses de memoria toda la Biblia y todos los dichos de los filósofos, ¿de qué te valdría todo eso sin la caridad y sin la gracia de Dios?”. Esto me remite a una incómoda frase del aggiornamento del papa Francisco: “Prefiero un ateo bueno, a un creyente malo”, severa crítica al fariseísmo, a la hipocresía de la doble moral de los muchos que se exhiben como creyentes.
Después de conocer la entereza de José Gregorio Hernández en el lodoso medio donde vivió, pienso que podemos aceptar que su gracia fue el convencimiento de que es posible darse a la virtud trascendente y a la bondad útil, expurgando los deseos imperativos generados por el cerebro reptil que todos llevamos como una maldición filogenética, la bestia que describe el científico de la Nasa, estudioso del pensamiento, Carl Sagan, en su libro Los dragones del Edén, que recibió el Premio Pulitzer. El dragón de San Jorge, metáfora dramática que en xilografía........

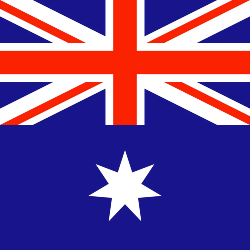

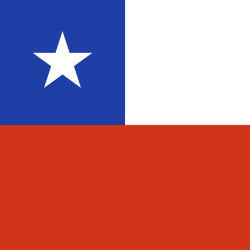














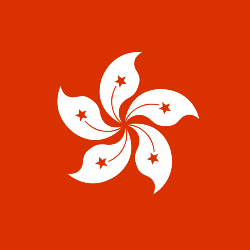



 Toi Staff
Toi Staff Belen Fernandez
Belen Fernandez Gideon Levy
Gideon Levy Somdeep Sen
Somdeep Sen Donald Earl Collins
Donald Earl Collins Tarik Cyril Amar
Tarik Cyril Amar Moncef Khane
Moncef Khane Samer Jaber
Samer Jaber Eric Reinhart
Eric Reinhart Yara Hawari
Yara Hawari Marcel Fürstenau
Marcel Fürstenau Rachel Marsden
Rachel Marsden
